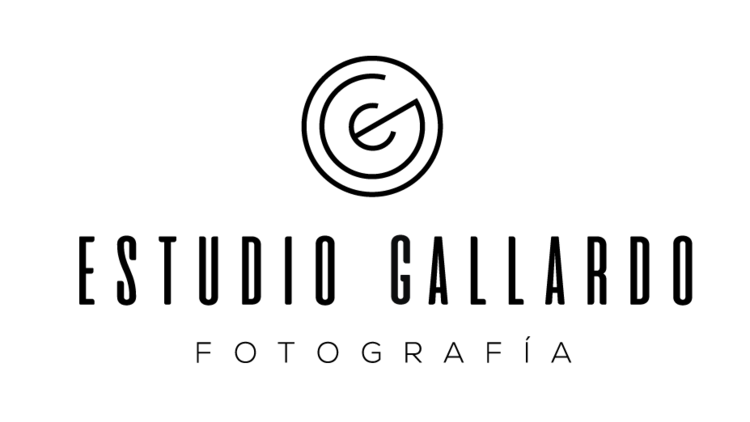En todo lo largo y angosto de Chile hay miles de cosas por ver y descubrir. Seguramente las más famosas sean el desierto de Atacama, las Torres del Paine y la Isla de Pascua. Pero hay otra isla, o mejor dicho, otro archipiélago que merece la atención del visitante y que es sin embargo aún un gran desconocido: Chiloé.
Hay algo de mágico e intrigante en este tierra que para mi, además, tiene herencia de sangre y raíces, porque hay ciertos genes de la rama Gallardo que son tan chilotes como el curanto.
En mapudungún, la lengua de los nativos, Chiloé significa isla de chelles, que son unas aves blancas de cabeza negra que sobrevuelan las costas de las islas. Sin embargo, a los primeros españoles que llegaron al archipiélago, allá por el 1567, estos verdes parajes y playas escarpadas les recordaron al noroeste de su patria y lo llamaron Nueva Galicia ¡quién sabe si incluso se toparon con alguna meiga! Porque tanto acá como allá, seguro que haberlas haylas.
Digo que Chiloé es una tierra mágica que huele y sabe a mar, y que traspasa su fuerte arraigo marinero hasta a la arquitectura, otro de sus grandes tesoros. Y es que en Chiloé hay más de 400 Iglesias y de ésas, 16 han sido recientemente declaradas Patrimonio de la Humanidad, están protegidas por la UNESCO y hay hasta rutas para poder visitarlas. Aquí os dejo dos como muestra:
Las encargaron los jesuitas españoles, pero fueron los frailes procedentes de diferentes partes de Europa, sobre todo de Baviera, Hungría y Transilvania los que trajeron los diseños, inspirados en las iglesias de sus países. Las maderas nativas y las técnicas tradicionales chilotas, inspiradas en la construcción de navíos, dieron lugar al inimitable estilo de la Escuela Chilota de Arquitectura, que se caracteriza por sus técnicas de ensambles, empalmes y uniones, reforzadas con tarugos y clavicotes también de madera.
Son unas estructuras tan impresionantes que incluso han generado mitos, como el de que estas Iglesias no tienen un solo clavo. También han influido, como no, en la arquitectura del resto de edificios de la isla en los que se puede leer esa pasión por el mar, como en algunos de estos tejados, que parecen barcos pesqueros invertidos.
En conjunto, la visión es única, ya sea en barca desde la costa o a pie, recorriendo los caminos sin asfaltar. Me atrevo a decir que es imposible volver de Chiloé indiferente. Porque aquí, entre lloviznas y arcoíris, a medio camino entre el campo y el mar, se esconde un trozo de historia y de tradición, que los chilotes conservan, como antaño, en sal.