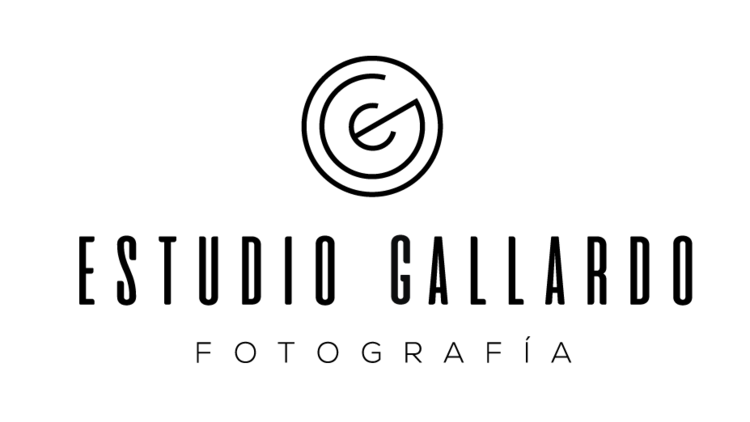Existe en Santiago (de Chile) un templo en el que se reza a un Dios desconocido. Es una estructura que parece sobresalir de la tierra, como un brote tierno de alguna planta, cerrado pero en inminente expansión, como dando a entender que en cualquier momento, con el beso de un rayo de luz inesperado, va a abrirse como una majestuosa flor.
Y sin embargo este misterioso templo no tiene colores ni brillos ni adornos pomposos que intimiden o atraigan. Es más bien una expresión simplista del sentimiento de quien cree (en algo, en lo que sea). Del “yo” que se expande con una oración de tú a tú con el Dios de turno y de la renovada esperanza que uno se lleva después de esa experiencia.
Sus fieles creen que el resto de las religiones mayoritarias son etapas en el desarrollo espiritual de la civilización, por eso acogen de ellas algunos rituales y creencias. Su fe es un híbrido, una fusión de otras. Se parece a todas y a ninguna. Así como su templo.
Lo han instalado a más de 1000 metros, en lo alto de un cerro en el que no hay nada más que naturaleza y desde que el se alcanza ver con majestuosidad la ciudad. Y tal vez eso sea lo que comparte con las casas de oración de otras religiones: la idea de un ente superlativo, frente al que somos tan diminutos como la vida que se atisba a lo lejos desde este cerro, y al que uno se acerca con humildad a agradecer, a pedir y a veces también a reprochar.
Desde su inauguración, en 2016, lo han visitado más de 1 millón de personas. Yo fui uno de ellos, y debo decir que como experiencia, arquitectónica, cultural y sensorial, fue sin duda uno de los momentos más enriquecedores de mi última visita a mi Chile querido.