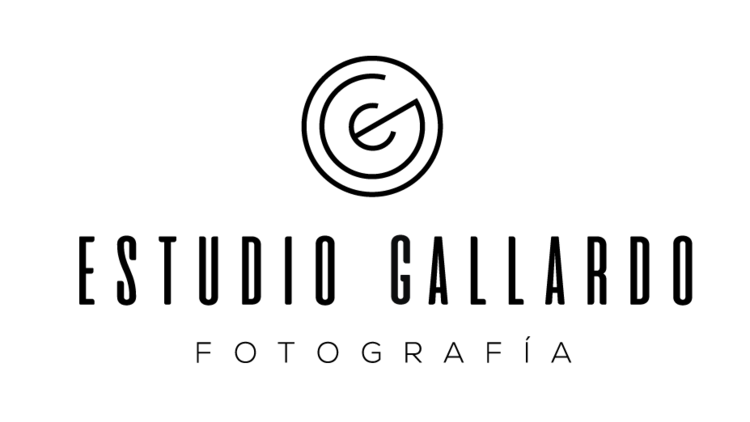Este verano he descubierto que el mejor lugar para conocer una costa es el mar.
Ya había estado en Almería pero era la primera vez que recortaba el perfil de sus playas en barco. Os aseguro que es algo incomparable.
Sentirse pirata, en medio de la nada, contemplando la fusión mágica de esta tierra, en la que el desierto se junta con el mar y las palmeras conviven con cactus.
Al fondo, los paisajes áridos, que inspiraron tantas películas western en una de las mejores épocas de Hollywood, prestan colores dorados y anaranjado; al frente, el Mediterráneo, que le devuelve destellos de plata, olor a sal y la paz del ritmo de las olas.
Navegamos durante 9 horas, desde Garrucha hasta Almería, y en el trayecto encontramos de todo: Calitas de aguas cristalinas que nada tiene que envidiar a las caribeñas; lujosas mansiones coronando acantilados y pequeñas casitas-cueva; nos cruzamos con rocas escarpadas que parecen escenarios preparados para un capítulo de Juego de Tronos y otras contorneadas, con forma de cuerpo de sirena; y hasta un pueblito cuyo nombre no se debe mentar… ¡Tanto por ver y fotografiar!
Aunque reconozco que lo mejor de todo me sorprendió al final de la travesía, cuando ya casi enfilábamos el puerto y el sol empezaba a caer. La luz me regaló algunos momentos de melancolía en brillantes plata y oro a estribor, y otros de penumbra, casi en tinieblas de gris y azul a babor. De pronto, se hizo de noche, y cuando descubrí el faro a proa, supe que habíamos llegado.