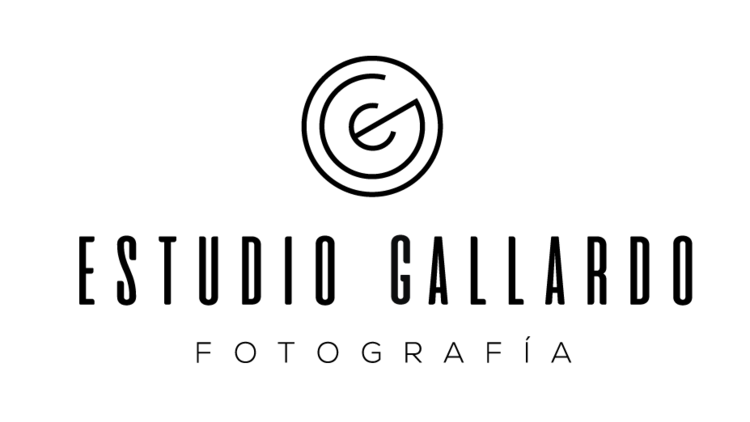Tuve suerte, y mucha.
Era una noche de fotografiar edificios por Chicago. Una noche calurosa y llena de gente.
Había caminado mucho. Terminando el recorrido pasé por el Milennium Park cuando, de pronto, la vi bailar sobre el agua.
Ella bailaba como si estuviera sola en su casa, o ensayando para la próxima presentación o quizás como si en ese mismo momento estuviera actuando sobre las tablas del teatro más importante de la ciudad.
Los niños no paraban de correr a su alrededor, de saltar, jugando con el agua. Y mientras ella bailaba, sola, ágil, frágil y tan concentrada que parecía ajena a todos los que la (ad)mirábamos.
Pensé que aquel momento era un regalo de la “diosa fotografía” y de pronto me sentí como uno más de aquellos niños. Encendí mi cámara una vez más aquella noche para retratarla. Jugué con los contrastes, con el movimiento y las luces, con su ballet. Jugué a ser fotógrafo. O me lo creí. No lo sé.
Seguro que mis fotos de aquella sesión improvisada tienen algunos “fallos” técnicos, pero cada vez que las miro recuerdo la suerte que tengo de poder dedicarme a una profesión que me regala instantes como éstos y que a veces también nos permite jugar como niños.